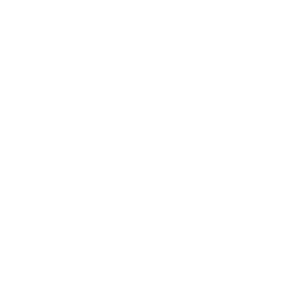Carlos Alberto Alvarado

Por el Prof. Dr. Abel Luis Agüero
Director del Instituto de Historia de la Medicina
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad de Buenos Aires.
A lo largo de la rica historia de la medicina universal se ha podido comprobar que, si bien es cierto que para las ciencias llamadas “duras” no es necesario en la mayoría de los casos tener en cuenta los aspectos socio culturales del entorno, para las ciencias “blandas” (las humanas y sociales) estos supuestos resultan ser de importancia fundamental.
La medicina, como conjunto de conocimientos acerca de la salud y la enfermedad de los humanos, es en muchos casos un claro ejemplo acerca de lo antedicho. Desde un punto de vista el saber médico en su fundamentación de ciencia básica goza de las características de la ciencia natural. Pero cuando ello se debe transpolar a la práctica clínica o sanitaria, la cultura del medio social en el que se desenvuelven las acciones adquiere notable predominancia. Vale decir que, como un Jano bifronte, ambos aspectos deben ser considerados en muchos casos; y aun es más, como se verá en este relato, hasta los propios saberes considerados como inamovibles por la ciencia básica, pueden no serlo tanto en la práctica diaria como lo demostró Alvarado.
Prevenidos con este exordio, se puede entonces estudiar la figura de Carlos Alberto Alvarado. Nació en la entonces muy periférica ciudad de San Salvador de Jujuy el 4 de noviembre de 1904, proveniente de una familia de clase media. Nada importante puede decirse de su niñez y primera juventud transcurridas en su provincia, durante las que realizó sus estudios primarios y secundarios. Terminados los mismos Alvarado decidió estudiar medicina al igual que lo había hecho un tío paterno.
Esa decisión implicaba viajar a Córdoba o a Buenos Aires, siendo esta última ciudad la elegida pese a estar a casi 1.500 kilómetros de distancia. Es bueno apreciar todo lo que esta emigración significaba.
José Ingenieros, considera en su obra Evolución de las Ideas Argentinas[1]que nuestro país está formado por la coexistencia de dos culturas: la del Litoral y la Tucumanesa, siendo Córdoba el límite entre una y otra. Las características de la segunda, de la que provenía la familia Alvarado, fueron marcadas por el académico Armando Raúl Bazán [2] como: el acendrado catolicismo, el biotipo racial criollo, y las costumbres españolas. Vale decir que hay que valorar el esfuerzo de un joven jujeño que decidió ir solo a estudiar en la europeizada Buenos Aires en el año1923. Sin embargo, su tesón dio resultado pues se recibió de médico en 1928 con diploma de honor.
A poco de graduarse consiguió una beca de su provincia y otra del gobierno nacional para viajar a Roma para estudiar en la Scuola Superiore di Malariologia, donde al principio fue rechazado por la mala fama que tenían los estudiantes sudamericanos, hasta que fue finalmente aceptado con reservas. Para sorpresa de todos, resultó un alumno tan aplicado que, a fines de 1930 terminó sus estudios laureados summa cum laude.[3]
Pese a que su beca fue disminuida, cursó al año siguiente (1930) la London School of Hygiene and Tropical Medicine, para luego recién regresar a Jujuy.
Vuelto a su provincia, el Departamento Nacional de Higiene lo designó médico de la lucha antipalúdica. En esos tiempos la situación del paludismo en el norte podría considerarse en los inicios de lo que sería la lucha antimalárica en el país.
Internacionalmente era conocida ya la existencia del Plasmodium descubierto por Laverán como agente etiológico del mal (1880). Alfred A. King en 1881 comenzó a señalar al mosquito como posible vector, cosa confirmada por Ronald Ross, que además señaló como género transmisor al Anópheles (1889).[4] En la Argentina el tucumano Eliseo Cantón puede considerarse el iniciador de los estudios de geografía médica con su obra El paludismo y la geografía médica en la República Argentina del año 1891.[5]
En nuestro país había dos áreas maláricas: 1-el Noroeste Argentino (NOA) compuesto por las siete provincias de la zona con unos 850.000 habitantes y en donde la enfermedad era endémica, y 2-el Noreste con el Chaco, Misiones, Corrientes y zonas aledañas de las otras regiones vecinas donde el problema era epidémico y recibía mucha influencia de la situación sanitaria del Brasil.[6] Cabe recordar asimismo que, para la época, muchas de las que hoy son provincias eran territorios nacionales. En nuestro país los estudios de Félix Lynch Arribálzaga y Guillermo Paterson habían podido demostrar que el vector de la malaria era solamente la especie de mosquito Anópheles pseudopuntipennis.[7]
En ese contexto Alvarado fue promovido para reemplazar a su tío como Director Regional de Paludismo y Jefe de Sección Profilaxis de la Peste. No es el propósito de este artículo el detallar las acciones que en el cargo llevó a cabo contra el bocio endémico, el tracoma, la anquilostomiasis, la TBC a través del plan Koch, y la fiebre amarilla selvática, además de la vigilancia epidemiológica de la peste, el tifus exantemático y la viruela. Nos limitaremos entonces a lo hecho en la lucha antipalúdica.
Los conocimientos de la época estaban liderados por la escuela italiana de la cual Alvarado había sido distinguido discípulo, pues la malaria originada en la maremma pontina (región geográfica y cultural italiana, situada entre las regiones administrativas de Toscana y Lacio) desde la época de los romanos era el azote del Lacio. Apoyados por el gobierno fascista los científicos habían obtenido excelentes resultados al actuar sobre el vector y sus criaderos. Saneando y haciendo circular las aguas pantanosas que rodeaban la ciudad, disminuyeron con resultados óptimos la cantidad de larvas de mosquitos circulantes y sus criaderos.
Llamaron a esta tarea “la bonifica”, que resumidamente tenía dos pasos. La bonifica de la tierra se basaba en desmalezar los yuyales, favorecer el rápido desagote de los charcos, cementar los canales para evitar el contacto del agua con larvas y la tierra, y reconvertir en jardines o tierras de labor lo que antes eran humedales.
La bonifica humana consistía en el reparto de quinina para evitar las crisis palúdicas.
Con estas acciones habían mejorado mucho la situación sanitaria de las zonas palúdicas si bien no habían erradicado del todo a las epidemias
No mucho se había hecho en el NOA hasta el momento en que se encarga a Alvarado esta tarea. En la zona era necesario sanear el terreno, buscar los criaderos de A. pseudopuntipennis colocando estaciones de captura de mosquitos, y luego atacar a los mismos esparciendo sobre los charcos petróleo o verde parís que impedía la llegada de las larvas y asfixiaba por falta de oxígeno a las ya establecidas. Además había que bonificar el pantano según lo aprendido de la escuela italiana. En resumen, lo primero que se precisaba era un equipo de técnicos y Alvarado contaba solamente en su Dirección con un grupo de peones rurales. [8]
Sin arredrarse el nuevo director decidió reconvertir el personal a su cargo; convocó a los peones y empezó con ellos una tarea de educación para la salud, concientizándolos en lo referente a la importancia de su labor, hasta conseguir un equipo homogéneo que, aunque no supieran nada de entomología médica, podían distinguir la presencia de los diversos mosquitos y localizar al pseudopuntipennis
Los estudios de otros médicos entomólogos locales (Shanon, Paterson, del Ponte) habían determinado que el A, pseudopuntipennis tiene una distancia de vuelo de no más de 4 Kms. por lo que se tomaron zonas de esa distancia desde el centro de Jujuy y se comenzó el trabajo de limpieza del terreno, drenaje de los charcos con canales de material y siembra de césped.
Sin embargo los resultados no fueron muy buenos. Seguía habiendo paludismo y las estaciones de captura de mosquitos no mostraban una gran existencia de A. pseudopunctipennis. Este último dato era de principal importancia, pues si no se localizaba el criadero del mosquito responsable de la transmisión no se podría atacar con petróleo o verde París el o los lugares donde las larvas crecían.
Finalmente una revisión de lo hecho encontró el famoso criadero de los A. pseudopuntipennis. El mismo estaba en un estanque desmalezado y con desagüe de material recién construido, en oposición a las enseñanzas de la escuela europea.
Ante la contundencia de lo descubierto, Alvarado elaboró una nueva teoría que puso a prueba. ¿No sería posible, se preguntó, que el mosquito criollo aun siendo de la misma especie tuviese hábitos completamente distintos que el europeo? Para comprobar la hipótesis solamente quedaba un camino que exigía mucho coraje al funcionario que lo emprendiese; “renaturalizó” las zonas intervenidas transformándolas nuevamente en lugares de vegetación aparentemente descuidada y atacó con petróleo y verde París al criadero recién descubierto.
A los ojos de la comunidad estos hechos podían ser mal interpretados, como desidia de las autoridades. Esa reacción ocurrió; un vecino adinerado mandó a limpiar por su cuenta el desagüe de su cuadra y los alrededores.
Los resultados fueron muy buenos: no hubo casos nuevos en el centro de la ciudad, salvo en la cuadra donde el vecino rico se negó a no desmalezar los desagües.
En resumen, quedó probado que, aunque fueran de igual género y especie el comportamiento de la cepa criolla era diametralmente opuesto al de la europea.[9]
Parecía entonces que el problema solamente se solucionaría empetrolando los charcos del NOA y colocando sifones antilarvarios o fomentando la cría de murciélagos que se alimentaban de mosquitos, tarea ardua y de larga duración, a la cual prestaría ayuda la ley 5195 (año 1911) de defensa palúdica. Posiblemente con estas acciones no se erradicara la malaria pero sí se protegerían al menos el mayor número de núcleos urbanos intervenidos.
Años después hubo asimismo un cambio en la política nacional que repercutiría en la conducción de las acciones de salud. En 1946 bajo el gobierno peronista se creó la Secretaría de Salud, poco después Ministerio, a cargo del santiagueño Ramón Carrillo, y Alvarado recibió la petición de realizar un proyecto de lucha antipalúdica para el quinqueño 1947-1952. Aprobado el mismo, fue publicado como proyecto oficial en el tomo 2 del Plan Analítico de Salud Pública, con el cual se creaba una red asistencial para los pacientes y se acercaban muchos más recursos para la prevención.[10]Cabe destacar el firme apoyo recibido por parte del ministro Carrillo, pues las objeciones que el gobierno recibía por ser las acciones contrarias a la escuela italiana eran muy fuertes por parte de los timoratos.
Pero además de los sucesos nacionales los internacionales jugaron su rol. La 2da Guerra Mundial había finalizado y los Estados Unidos liberaron un secreto de guerra que hasta entonces no habían publicado. Poseían un poderoso insecticida el DDT, con el cual habían mantenido desparasitadas a sus tropas, pero no a las del enemigo.
Alvarado y su equipo estudiaron al nuevo agente y se convencieron de su enorme ventaja frente a los métodos tradicionales, llevando su inquietud al ministro y prometiendo que con el adecuado apoyo eran capaces de eliminar el paludismo en dos años. Con no poco esfuerzo lograron reemplazar el plan antes concebido por el de dedetización.
Pero no era solamente una tarea mayor convencer al gobierno si no que había que preparar al leal equipo de peones del que no se deshizo. Por el contrario, confiando en ellos y con el apoyo del ejército que era el que mejor registro de la zona tenía, trazó un plan para llevar el DDT hasta el más remoto rancho de la frontera con Bolivia, Calculó para ello los recursos locales: cómo transformar a los peones en choferes de grandes camiones, de más pequeños vehículos para los caminos rurales y de fumigadores de a pie para las zonas más agrestes. Determinó la cantidad de recursos necesarios (que le fueron otorgados), y preparó la geolocalización y el cronograma de avance de tareas.
Paralelamente a ello, Alvarado era un convencido de que ningún programa de salud de esas magnitudes podía ser viable sin la colaboración comunitaria. Diseñó varios recursos: en la época era una costumbre generalizada el tener en las casas un almanaque con láminas diversas (recordar los de Molina Campos hoy cotizados como obras de arte); contactó con el médico rosarino Moisés Aizemberg y le encargó la caricatura de un personaje, el sargento DDT. Este sargento ilustró entonces almanaques gratuitos que se difundían con mensajes antipalúdidos. Uno, por ejemplo, muestra al sargento (una lata de flit con cabeza, miembros y gorra militar) a punto de convertir un penal contra el arquero mosquito diciendo: Ni tus actuales temores ni tus antiguas bravatas impedirán que el sargento te haga gol entre las patas.
Se ha insistido en que el protagonista era un sargento, o sea un grado al que cualquier paisano metido a milico podía aspirar, y no un oficial que estaría más lejos de las masas populares.
Completaban las acciones de educación para la salud el “juego del mosquito” similar al de “la oca” que se regalaba en las escuelas, y finalmente el gran desfile de camiones de doble tracción realizado en Tucumán el 28 de mayo de 1947 convocando al pueblo a la lucha antipalúdica.
La campaña se realizó desde septiembre de 1947 y se finalizó en 1949. Poniendo los resultados en cifras: en enero de 1941 hubo en el país 10.000 casos de paludismo y en enero de 1949 solamente 202. La Argentina se había convertido en el primer país en el mundo en erradicar el paludismo endémico.
En ese mismo período Alvarado, aparte de la lucha contra otras enfermedades que se han detallado, colaboró con el Dr. Juan Dalma para crear la Facultad de Medicina de la Universidad de Tucumán, de la que fue profesor; se doctoró en la UBA con una tesis, posteriormente libro, sobre Tratamiento del paludismo, y la Universidad de Portland, Oregon USA, en 1945 lo declaró Doctor Honoris Causa. Distinción que años más tarde le daría la UBA, junto al Premio Consagración Nacional de la República Argentina.
Alvarado fue entonces designado Director de Sanidad del Norte cargo que desempeñó hasta que renunció en 1953, aunque su renuncia no fue aceptada. A fines de 1954 se incorporó a la OPS como consultor permanente y en 1959 fue jefe de Erradicación de la Malaria de la OMS hasta jubilarse en 1964.
Tras su jubilación Alvarado retornó a Jujuy con un nuevo proyecto: se instaló en un establecimiento que llamó Hostal Posta del Lozano desde el cual ofrecía algo novedoso para la época: el turismo aventura.
En tanto el país se vió convulsionado por un nuevo golpe militar en junio del año de 1966. Asumieron nuevas autoridades de facto en el gobierno nacional y en las provincias. Un militar, el coronel Héctor Puente Pistarini se hizo cargo de la gobernación de Jujuy y convocó a Alvarado como Ministro de Salud Pública provincial. Aceptado el cargo, el nuevo ministro programó poner en práctica sus ideas, que constituyen un adelanto de lo que décadas después se llamó Atención Primaria de la Salud, y que él denominó Programa de Salud Rural.
En síntesis el Programa de Salud Rural consistía en incorporar y empoderar a la comunidad a un sistema de atención de la salud, que abarcara las cuatro ramas de la misma: Promoción, Protección, Restauración y Rehabilitación de la Salud, en contraste con el clásico modelo asistencial que sobredimensionaba la Restauración de la enfermedad por sobre otras acciones; y donde, además, del receptor del beneficio, la comunidad jugaba un rol pasivo frente al todopoderoso aparato estatal. Un cambio tan radical intentó hacerlo al principio en dos comunidades de diferentes características.
En su no muy grande territorio Jujuy alberga cuatro ecosistemas diferentes. El “valle” donde está la capital con un clima y geografía de altura pero de bonanza; la “quebrada” (de Humahuaca) que recorre longitudinalmente la provincia: montañosa, pedregosa y más estéril; la “yunga”, extremo oriental que constituye parte de la selva chaqueña; y la “puna”, el occidente cordillerano y seco con salares y tierra estéril, donde la cría de llamas y la explotación de la sal constituyen modos de vida. Los planes piloto fueron en la yunga (Carmen y San Antonio) y otro cercano a la puna (Tumbaya y Tilcara).
Como el objetivo era la salud y no la enfermedad los promotores que llevarían a cabo la tarea fueron llamados agentes sanitarios y se seleccionaron entre la gente de las mismas comunidades. Su misión no era esperar a la demanda sino promoverla, y por lo mismo debían recorrer su área programática completando las visitas cada tres meses para hacer promoción y protección de la salud y controlar el cumplimiento de los tratamientos indicados por los médicos.
Tareas similares ya había implementado Alvarado durante su docencia en la Universidad de Tucumán junto a los Dres. Cecilio Romaña y Héctor Coll.
Alvarado junto al Dr. Eduardo Cazón se ocupó de adiestrar a los primeros 30 alumnos en cursos intensivos , mientras se los alojaba en establecimientos sanitarios de la capital.
Las acciones comenzaron en enero de 1967, pero a los nueve días del inicio, el gobierno central cesó a las autoridades locales, el nuevo gobernador no mantuvo al ministro Alvarado y el esfuerzo se perdió.[11]
La frustración de Alvarado debió ser grande, pero se vio al poco tiempo mitigada pues desde la Provincia de Salta, en abril de 1968 tuvo un ofrecimiento similar para ocupar el ministerio que también aceptó,[12]pero esta vez con una profundización mayor en el cometido de los Planes de Salud Rural.
El Ministerio pasó a llamarse “de Asuntos Sociales y Salud Pública” para hacer énfasis en que la salud y los otros componentes de lo que se llamaría luego “calidad de vida” están íntimamente unidos. Además, los agentes sanitarios tendrían distintos niveles de supervisión, y tal vez lo más importante: no habría Plan Piloto si no que la aplicación sería en toda la Provincia.
Posiblemente por lo innovador, o por afectar intereses económicos, los primeros que se opusieron fueron los médicos salteños, en tanto que el tradicional diario La Tribuna denunciaba que las tareas de Promoción y Protección afectaban al presupuesto para la asistencia.
Además costaba mucho que la comunidad asumiera su empoderamiento en materia de salud dada la situación de vigilancia y/o represión que existía en esos momentos por parte del gobierno de facto. Todos estos sinsabores se unieron a que la salud de Alvarado empeoró, hasta el punto de que presentó su renuncia en agosto de 1969 y el Plan de Salud Rural se agotó.
Retirado y enfermo, Alvarado falleció a los 82 años, el 28 de diciembre de 1986, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, pero su Plan de Salud Rural para Salta había sido puesto nuevamente en funciones en 1979, dando posteriormente excelentes resultados en la Provincia.
[1] Buenos Aires. Elmer Editor. 1957. 5 tomos.
[2] Discurso de incorporación como miembro titular a la Academia Nacional de la Historia con el título Lo que el Noroeste le dio al País. Año 1986.
[3] Sierra e Iglesias; Jovino. Carlos A.lberto Alvarado, vida y obra. Buenos Aires Tesis de doctorado de la Facultad de Ciencias Médicas 1987. Salta. Comisión Bicameral Examinadora de Autores Salteñosl
[4] Kohn Loncarica, Alfredo G; Agüero, Abel L; y Sánchez, Norma I. Nacionalismo e internacionalismo en las ciencias de la salud; el caso de la lucha antipalúdica en la Argentina. Madrid. Asclepio. Vol. XLIX. Fascículo 2. 1997.
[5] Buenos Aires Imprenta la Universidad.
[6] Alvarado, Carlos Alberto. Geografía médica en la República Argentina. Buenos Aires Sociedad Argentina de Estudios Geográficos.N°9. 1944.
[7] Sierra e Iglesias Opus cit.
[8] Alvarado, Carlos A. Informe sobre los resultados de la última campaña antipalúdica en la ciudad de Jujuy (1934-1935) Elevado al Depto Nac de Higiene Jujuy 1935.
[9] Sierra Iglesias. Opus cit.
[10] Kohn Loncarica; Agüero y; Sánchez Opus Cit
[11] Kohn Loncarica, Alfredo G.; y Agüero, Abel L. Carlos Alberto Alvarado y los Planes de Salud Rural. Las condiciones del éxito y el fracaso en técnica médica. l
[12] Kohn Loncarica; y Agüero. Opus cit.