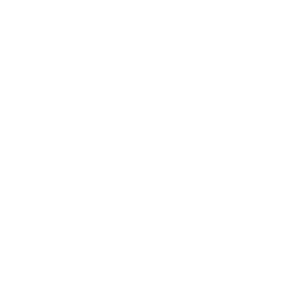Ignacio Pirovano

1844-1895
Ignacio Pirovano nació el 23 de agosto de 1844, en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Belgrano.
Sus padres Catalina Ayeno, argentina, y Aquiles Pirovano, inmigrante italiano, platero de profesión constituyeron una humilde familia. Un bisabuelo y su abuelo materno habían sido médicos en Europa.
Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Central (hoy Colegio Nacional de Buenos Aires), cuando era director de estudios Amadeo Jacques, el inolvidable educador francés, psicopedagogo, filósofo y ex profesor de la Sorbona de Paris. Tenía como compañeros a Miguel Cané, Norberto Quirno Costa y Carlos Pellegrini, futuro presidente de la República Argentina.
Dados los escasos recursos económicos familiares, Pirovano estudió Farmacia, que se cursaba en la Facultad de Medicina, una carrera corta y con rápida salida laboral, útil para ayudar a la precaria situación familiar.
El 21 de julio de 1866, Juan José de Montes de Oca, Presidente de la Facultad de Medicina (título equivalente al actual Decano) le entregó el diploma de Licenciado en Farmacia, título que lo habilitaba para trabajar como empleado en una botica ubicada en lo que actualmente es la esquina de Corrientes y Maipú.
Poco después comenzó sus estudios de Medicina. En el primer año de la carrera de seis años contaba sólo con cinco compañeros: Diego Pérez, Sidney Tamayo, Párides Pietranera, Leonardo González Garaño y Pedro Florencio Roberts. Éste último gran compañero de Pirovano toda la vida, incluidos los estudios y trabajos en el extranjero.
Mientras vivía sus años de estudiante fue practicante del Dr. Francisco Javier Muñiz en la guerra de la Triple Alianza (el Imperio de Brasil Argentina y Uruguay) contra Paraguay y también actuó en las epidemias de cólera de 1867 y de fiebre amarilla de 1871.
Su carrera fue brillante: aprobó todos los exámenes con “Sobresaliente por Unanimidad”, culminando en abril de1872 con la publicación de su tesis de doctorado, dedicada por Pirovano “A Mi Querido Padre”, titulada “Herniotomía”, con el Profesor de Anatomía Dr. Santiago Larrosa como padrino.
La tesis debería llamarse “La herniotomía en la hernia estrangulada”, ya que en ella se criticaban las conductas conservadoras y se preconizaba el tratamiento quirúrgico sin demora, tal como hoy se practica frente al diagnóstico de hernia inguinal irreductible. La intervención quirúrgica indicada requería un detallado conocimiento anatómico y gran habilidad operatoria, en una época en la que los recursos técnicos eran escasos.
Esta tesis recibió numerosas felicitaciones y lo que fue más importante, su difusión promovió cambios en la estrategia quirúrgica con evidentes beneficios en el tratamiento de una enfermedad muy frecuente, benigna en principio pero cuya falta de solución quirúrgica conducía inexorablemente a la muerte.
Pirovano tenía pasión por la anatomía. Desde comienzos de su carrera efectuó un sinfín de disecciones, aplicando sus conocimientos anatómicos e inclusive con el auxilio de un aparato por él ideado para inyectar arterias y venas con sustancias de diferentes colores, que resaltaban la calidad docente de sus preparaciones.
En esos tiempos era habitual que los graduados en la Facultad de Medicina que disponían de recursos económicos completaran su formación con un viaje iniciático por Europa, que en esos tiempos era la cúspide del saber médico.
Dado su desempeño como estudiante y su brillante tesis de doctorado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires le concedió una beca con la que pudo visitar desde 1872 hasta 1876 centros quirúrgicos de Francia, Inglaterra, Alemania e Italia.
La beca fue de la Provincia de Buenos Aires; recién en 1880 se decretó la federalización de Buenos Aires, proceso por el cual la ciudad de Buenos Aires, hasta entonces capital de la provincia de Buenos Aires, se separó políticamente de esta, para convertirse en la Capital Federal de la República Argentina, bajo el control directo del gobierno nacional.
En París asistió a clases de Claude Bernard y de Louis Pasteur y conoció a brillantes médicos como Auguste Nélaton, creador de la sonda vesical que lleva su nombre, Jules Péan, diseñador de una pinza hemostática, Alfred-Armand-Louis-Marie Velpeau, experto en anatomía quirúrgica.
Claude Bernard era una estrella en París, creador de la fisiología experimental, investigaba, enseñaba y difundía gratuitamente al público culto conocimientos e interpretaciones de los avances de las ciencias en el Colegio de Francia, Rue Saint Jacques.
Claude Bernard era una estrella en París, creador de la fisiología experimental, investigaba, enseñaba y difundía gratuitamente al público culto conocimientos e interpretaciones de los avances de las ciencias en el Colegio de Francia, Rue Saint Jacques.
En el laboratorio de Claude Bernard, en 1873 pudo Pirovano observar la ejecución de cateterismos arteriales y venosos anterógrados y retrógrados en perros, tal como se practican actualmente en laboratorios de hemodinamia.
Pasteur sigue a Bernard en la senda de formación científica de Pirovano. Pasteur era fuerte en química de procesos biológicos. Sin duda la observación de estudios sobre fermentaciones habrán ayudado a Pirovano a comprender la patogenia de las infecciones quirúrgicas.
Justamente después de las experiencias con los dos sabios franceses se dio la ocasión de conocer a Joseph Lister cirujano inglés, que estaba imponiendo sus ideas, sobre el pus y la gangrena y los fundamentos de la antisepsia quirúrgica.
Después de tres años de estudios y de trabajo activo, Pirovano regresó a Buenos Aires, con el título de Doctor de la Facultad de Medicina de París.
Trajo de Europa a Argentina las estrategias de Lister y las implementó rápidamente, las defendió y difundió los resultados. Sin dudas con ellas se salvaron muchas vidas y se habilitaron a los cirujanos a emprender intervenciones más avanzadas con escasos riesgos.
Los ambientes quirúrgicos eran preparados con pulverizaciones de ácido fénico. El instrumental se sumergía en recipientes con igual solución y las manos de los cirujanos y las heridas operatorias se irrigaban continuamente con solución fenicada.
Las operaciones se realizaban en medio hospitalario o en el domicilio de los pacientes. Las mesas operatorias eran de madera recubiertas con un colchón y una tela impermeable. El campo operatorio se limitaba a una sábana de goma con una ventana ovalada, de tamaño adecuado en el centro.
La vestimenta en el quirófano era un largo guardapolvo de mangas cortas, hábito que también usaban sus discípulos, supliendo así las anacrónicas casacas con que se operaba hasta entonces.
La prevención de las infecciones en una época en que no existían los antibióticos amplió las posibilidades quirúrgicas y mejoró las estadísticas en las que las muertes por sepsis alcanzaban al 25% de los fallecimientos en los servicios de cirugía.
Junto a su formación en cirugía, Pirovano hizo estudios de Histología y Anatomía Patológica. Al regresar a Buenos Aires fue nombrado profesor de esas materias, que dictó con un importante enfoque práctico. El laboratorio de investigaciones de la Facultad de Medicina, ubicado en el barrio de San Telmo, era el escenario donde Pirovano trabajó durante 8 años tratando de comprender las enfermedades partiendo del conocimiento de tejidos sanos y patológicos.
Desarrolló detalladas técnicas para la fijación y coloración de los preparados y aplicó por primera vez en la Argentina el microscopio en las observaciones de tejidos normales y patológicos (este instrumento ya se había usado en estudios botánicos).
Por estos trabajos puede considerarse al Dr. Pirovano como primer anatomo patólogo de nuestro país.
En 1879 ocupó la cátedra de Medicina Operatoria y en 1882 a raíz del fallecimiento del Profesor Dr. Manuel Montes de Oca accedió a la titularidad de la Cátedra de Clínica Quirúrgica sita en el Hospital Nacional de Clínicas.
Operaba con destreza asombrosa, con precisión y gran velocidad, necesarias en una época en la que la prolongación del tiempo de anestesia aumentaba los riesgos.
Desde la catedra formó una pléyade de prestigiosos cirujanos como Alejandro Castro, su discípulo preferido; Andrés Llobet, Alejandro Castro, Antonio Gandolfo, Diógenes Decoud; David Prando, Enrique Bazterrica, Juan B. Justo, Daniel Cranwell, Nicolás Repetto, Alejandro Posadas, Pascual Palma, Marcelino Herrera Vegas y Avelino Gutiérrez.
Llama la atención como el saber de Pirovano integraba armónicamente el dominio de estructuras estáticas, anatómicas con conocimientos funcionales, bioquímicos y microbiológicos, de incipiente desarrollo en su época.
El 10 de septiembre de 1881 asumió como Miembro Titular de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, ocupando el sitial N° 13, en reemplazo del Dr. Ernesto Aberg, médico nacido en Suecia que había renunciado a su condición de académico unos meses antes por tener que cumplir una misión diplomática en Europa.
A fines del siglo XIX Ignacio Pirovano tenía una gran clientela y una extensa práctica profesional de la capital y del interior del país. Llegó a ser el cirujano más prestigioso de la Ciudad de Buenos Aires.
Su porte distinguido realzaba su figura de médico y catedrático.
En 1893 en forma súbita y misteriosa su carrera se detuvo. Su experiencia le permitió auto-diagnosticarse una neoplasia maligna en la base de la lengua. Envió el material obtenido por biopsia de la lesión, sin decir quién era el paciente, al Dr. Péan de Paris, que había sido compañero de trabajo y amigo de la juventud, en su pasantía por Francia.
Péan respondió con sólo tres palabras: "Cáncer. Caso perdido" que respondían a su presunción.
Con estoicismo, Pirovano renunció a la cátedra y a la práctica de la cirugía, se retiró al campo y falleció el 2 de julio de 1895 a los 50 años.
Con estoicismo, Pirovano renunció a la cátedra y a la práctica de la cirugía, se retiró al campo y falleció el 2 de julio de 1895 a los 50 años.
En sus exequias, Carlos Pellegrini condiscípulo de Pirovano en los años del Colegio Nacional Buenos Aires y que pocos años antes había sido Presidente de la República dijo: "Sentimos que algo nos falta, algo así como el centinela armado que velaba por nuestra vida contra el ataque de enemigos invisibles, y por eso, sobre su tumba hasta el egoísmo llora".
En la época de su fallecimiento, se estaba construyendo en la ciudad de Buenos Aires, barrio de Belgrano-Coghlan un gran hospital que por su ubicación geográfica iba a llamarse Hospital Belgrano.
En reconocimiento al Dr. Pirovano, que había nacido en ese barrio, se decidió que el nuevo hospital, llevara el nombre del ilustre cirujano.
Un año después, el 24 de julio de 1896, se llevó a cabo la inauguración oficial del actual Hospital Pirovano, bajo la dirección del Dr. Arturo Billinghurst.
Monumento a Pirovano en el Hospital de Clínicas
A la entrada del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, en el jardín central desde el 14 de abril de 1900 y durante muchos años una estatua de cuerpo entero de Pirovano, de pie, de una altura de 6 metros, recibía a los visitantes en actitud que sugería su disposición permanente para un rápido actuar.

En 1973 se dispuso la demolición total del Hospital de Clínicas.
La figura de Pirovano fue absurdamente enarenada, lo que le quitó su pátina original de tantos años. El basamento fue destruido con lo que la estatua redujo su altura a casi la mitad y se canceló toda posibilidad de proporcionalidad.
Al diseñarse la Plaza Houssay, en la manzana que había ocupado el Hospital de Clínicas, el monumento de Pirovano fue rotado 180° y trasladado a su posición actual, sobre la calle Paraguay, mirando al edificio de la Facultad de Medicina, a la que él tanto había honrado con su trayectoria.
Como una prevención del vandalismo que asola a nuestra sociedad, fue conveniente rodear al monumento a Pirovano con una reja protectora, para evitar eventuales actos de barbarie.